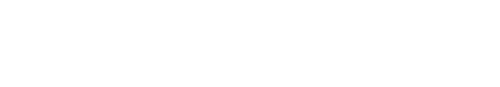8502244
VIDEOCLIP. Poemas...
Resource summary
Slide 1
Con la mitad de un periódico
hice un barco de papel.
En la fuente de mi casa
lo hice navegar muy bien.
Mi hermana, con su abanico,
sopla y sopla sobre él.
¡ Buen viaje, muy buen viaje,
barquichuelo de papel !
... de Amado Nervo.
EL BARQUITO de PAPEL ...
Caption: : EL BARQUITO de PAPEL
Slide 2
Si mi voz muriera en tierra
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.
Llevadla al nivel del mar
y nombradla capitana
de un blanco bajel de guerra.
¡ Oh mi voz condecorada
con la insignia marinera:
Sobre el corazón, un ancla,
y sobre el ancla, una estrella,
y sobre la estrella, el viento,
y sobre el viento, la vela !
MARINERO, de Rafael Alberti...
Caption: : MARINERO, de y por Rafael Alberti, 1924 ...
Slide 3
. . Vosotras, las familiares, . . . . . Y en la aborrecida escuela,
inevitables golosas; . . . . . . . . . . . . raudas moscas divertidas,
vosotras, moscas vulgares, . . . . . perseguidas, perseguidas
me evocáis todas las cosas. . . . . .por amor de lo que vuela.
. . ¡Oh, viejas moscas voraces, . . Yo sé que os habéis posado
como abejas en abril; . . . . . . . . . . sobre el juguete encantado,
viejas moscas pertinaces . . . . . . . sobre el librote cerrado,
sobre mi calva infantil! . . . . . . . . sobre la carta de amor;
. . Moscas de todas las horas: . . sobre los párpados yertos
de infancia y adolescencia, . . . . . . de los muertos.
de mi juventud dorada; . . . . . . . . . . . Inevitables golosas,
de esta segunda inocencia, . . . . . que ni labráis como abejas,
que da en no creer en nada, . . . . ni brilláis cual mariposas;
en nada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pequeñitas, revoltosas;
. . Moscas del primer hastío . . . . vosotras, amigas viejas...
en el salón familiar, . . . . . . . . . . . me evocáis todas las cosas.
las claras tardes de estío . . . . . . . . . . . . . . . Por
en que yo empecé a soñar. . . . . . . . . . . Joan-Manuel Serrat..
Las MOSCAS, de Antonio Machado ...
Caption: : Las MOSCAS, por Joan-Manuel Serrat...
Slide 4
T R E N E S , de Rafael Alberti ...
Tren del día, detenido
frente al cardo de la vía.
-Cantinera, niña mía,
se me queda el corazón
en tu vaso de agua fría.
Tren de noche, detenido
frente al sable azul del río.
-Pescador, barquero mío,
se me queda el corazón
en tu barco negro y frío.
... Por Vicente Monera.
Slide 5
... Se equivocó la paloma...
*** [Se equivocaba.]
... Por ir al norte fue al sur;
creyó que el trigo era agua. [ ]
... Creyó que el mar era el cielo,
que la noche, la mañana. [ ] [ ]
... Que las estrellas, rocío,
que la calor, la nevada. [ ] [ ]
... Que tu falda era tu blusa,
que tu corazón, su casa. [ ] [ ]
... (Ella se durmió en la orilla;
tú en la cumbre de una rama.)
* * * * * * * * * * Rafael Alberti.
Caption: : La PALOMA, por Joan-Manuel Serrat...
Slide 6
. Que por mayo, era por mayo,
cuando hace la calor;
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor.
. Cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor;
cuando los enamorados
van a servir al amor.
. Sino yo, triste y cuitado
que yago en esta prisión;
que ni sé cuándo es de día,
ni cuándo las noches son.
. Sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero;
dele Dios mal galardón.
Romance del PRISIONERO, [Amancio Prada]...
Caption: : https://youtu.be/qelEOPqetms?t=80 [Alalumbre Folk]
Slide 7
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
ni la onda con sus rumores, ni con su brillo los astros.
Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso,
de mí murmuran y exclaman: ... -Ahí va la loca soñando
con la eterna primavera de la vida y de los campos,
y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,
y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.
Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha;
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
con la eterna primavera de la vida que se apaga
y la perenne frescura de los campos y las almas:
aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.
Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños;
sin ellos, ¿cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos?
Caption: : P R I M A V E R A, de Rosalía de Castro ...
Slide 8
... [Campanas de Bastabales, cando vos oio tocar, mórrome de soidades.] ... Cando vos oio tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. ... Cando de lonxe vos oio, penso que por min chamades e das entrañas me doio. ... Dóiome de dór ferida, que antes tiña vida enteira e hoxe teño media vida. ... Sólo media me deixaron os que de aló me trouxeron, os que de aló me roubaron. ... Non me roubaron, traidores, ¡ai!, uns amores toliños, ¡ai!, uns toliños amores. ... Que os amores xa fuxiron, as soidades viñeron... De pena me consumiron. [ ] ... ... ... Rosalía de Castro.
Caption: : Campanas de Bastabales, por Amancio Prada ...
BASTABALES, de Rosalía de Castro...
Slide 9
—¡Abenámar, Abenámar, moro de la morería,
el día que tú naciste grandes señales había!
Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida;
moro que en tal signo nace no debe decir mentira.
Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que decía:
—No te la diré, señor, aunque me cueste la vida,
porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva;
siendo yo niño y muchacho mi madre me lo decía,
que mentira no dijese, que era grande villanía:
por tanto, pregunta, rey, que la verdad te diría.
—Yo te agradezco, Abenámar, aquesa tu cortesía.
¿Qué castillos son aquéllos? ¡Altos son y relucían!
—El Alhambra era, señor, y la otra la mezquita,
los otros los Alixares, labrados a maravilla.
El moro que los labraba cien doblas ganaba al día,
y el día que no los labra, otras tantas se perdía.
El otro es Generalife, huerta que par no tenía;
el otro Torres Bermejas, castillo de gran valía.
Allí habló el rey don Juan, bien oiréis lo que decía:
—Si tú quisieses, Granada, contigo me casaría;
darete en arras y dote a Córdoba y a Sevilla.
—Casada soy, rey don Juan, casada soy, todavía;
el moro que a mí me tiene muy grande bien me quería.
Slide 10
Caption: : Letrilla satírica (Don DINERO), por Paco Ibáñez...
Don DINERO, de Frco. de Quevedo...
Want to create your own Slides for free with GoConqr? Learn more.