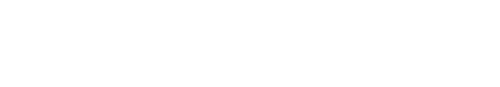33465901
Clarisa
Description
No tags specified
Mind Map by Josselyn Cabrera, updated more than 1 year ago
More
Less
|
|
Created by Josselyn Cabrera
over 3 years ago
|
|
Resource summary
Clarisa
- Clarisa nació cuando aún no existía la luz eléctrica en la ciudad,
vio por televisión al primer astronauta levitando sobre la
superficie de la luna y murió de asombro cuando llegó el Papa de
visita y le salieron al encuentro homosexual disfrazados de
monjas.
- Clarisa nunca se adaptó a los sobresaltos de los tiempos de hoy, siempre me pareció
que estaba detenida en el aire color sepia de un retrato de otro siglo. Supongo que
alguna vez tuvo cintura virginal, porte gracioso y perfil de medallón, pero cuando yo
la conocí ya era una anciana algo estrafalaria, con los hombros alzados como dos
suaves jorobas y su noble cabeza coronada por un quiste sebáceo.
- Vivía en un destartalado caserón de tres pisos, con algunos cuartos vacíos y otros alquilados como
depósito a una licorería, de manera que una ácida pestilencia de borracho contaminaba el
ambiente. No se mudaba de esa vivienda, herencia de sus padres, porque le recordaba su pasado
abolengo y porque desde hacía más de cuarenta años su marido se había enterrado allí en vida, en
un cuarto al fondo del patio.
- Un par de años después de la boda de Clarisa con el juez, nació una hija
albina, quien apenas comenzó a caminar acompañaba a su madre a la iglesia.
La pequeña se deslumbró en tal forma con los oropeles de la liturgia, que
comenzó a arrancar los cortinajes para vestirse de obispo y pronto el único
juego que le interesaba era imitar los gestos de la misa y entonar cánticos en
un latín de su invención.
- La anormalidad de sus hijos no afectó el sólido optimismo de
Clarisa, quien los consideraba almas puras, inmunes al mal, y se
relacionaba con ellos sólo en términos de afecto. Su mayor
preocupación consistía en preservarlos incontaminados por
sufrimientos terrenales, se preguntaba a menudo quién los
cuidaría cuando ella faltara.
- Clarisa poseía una ¡limitada comprensión por las debilidades humanas. Una
noche, cuando ya era una anciana de pelo blanco, se encontraba cosiendo en su
cuarto cuando escuchó ruidos desusados en la casa. Se levantó para averiguar
de qué se trataba, pero no alcanzó a salir, porque en la puerta tropezó de frente
con un hombre que le puso un cuchillo en el cuello.
- No todas las relaciones de Clarisa eran de esa calaña, también conocía a
gente de prestigio, señoras de alcurnia, ricos comerciantes, banqueros y
hombres públicos, a quienes vis¡ - taba buscando ayuda para el prójimo,
sin detenerse a especular cómo sería recibida.
- La llegada del Papa se produjo cuando Clarisa aún no cumplía
ochenta años, aunque no era fácil calcular su edad exacta, porque
se la aumentaba por coquetería, nada más que para oír decir
cuán bien se conservaba a los ochenta y cinco que pregonaba.
- El rumor de la agonía de Clarisa se regó con rapidez. Los hijos y yo tuvimos
que atender a una inacabable fila de agentes que venían a pedir su
intervención en el cielo para diversos favores o simplemente a despedirse.
Muchos esperaban que en el último momento ocurriera un prodigio
significativo, como que el olor de botellas rancias que infectaba el ambiente
se transformara en perfume de camelias o su cuerpo refulgiera cin cayos de
consolación.
Want to create your own Mind Maps for free with GoConqr? Learn more.
Similar
Evolución histórica y los principales hitos o hechos que permitieron el surgimiento de la Psicología y el trabajo.
NATHALIA GON