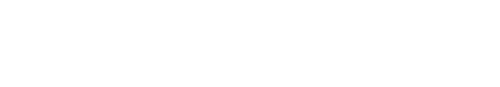2654106
La Persona Como Ser Trascendente
Resumo de Recurso
La Persona Como Ser Trascendente
- La experiencia nos muestra que el sentido abarca más que el signifi cado. Para captar el signifi cado
de una acción basta analizar ésta en sí misma. Su sentido sólo se nos revela cuando contemplamos
tal acción en una trama de acciones interconexas. Tienes hambre y ves un cestillo de manzanas
apetitosas en una frutería. Para ti tiene un gran signifi cado tomar una de ellas y comértela. Te
apetece, te gusta, te sacia. Ese gesto de tomar la manzana y comerla signifi ca mucho para ti en ese
momento. Pero ¿tiene sentido? La manzana que te apetece comer no es abstracta, se halla en un
contexto concreto: pertenece al frutero y no puedes apropiártela sin concertarlo con él. Concertar
algo implica entrar en una red de relaciones y ajustarse a sus exigencias. El sentido sólo se nos
alumbra cuando tomamos cierta distancia y contemplamos una acción o una realidad en su
contexto. El sentido presenta una condición relacional.
- Originalmente, el hombre no lucha por el placer o el poder, sino por un sentido. Y al realizar ese
sentido -la dedicación amorosa a otro ser humano- se produce el placer como efecto. Sin embargo,
hay personas que no pueden encontrar un sentido en su interior, y por eso no pueden llegar al
placer. Esas personas buscan el placer directamente, porque están frustradas en su deseo de
encontrar un sentido. Ahora bien, el camino directo es contraproducente y resulta ser un callejón sin
salida. Ciertamente, éste es un fenómeno observable e importante. Es la verdadera raíz de muchos
casos de neurosis.
- La más elemental formulación del enigma que somos toca a las semejanzas y diferencias con el
resto de los seres y cosas. Formamos parte del mundo material y animal, pero al mismo tiempo
nuestra capacidad de organizar, de dar sentido y, sobre todo, nuestra conciencia, nos alejan y
distinguen radicalmente de la materia y de los animales. Resulta que somos una extraña y profunda
unidad de dos dimensiones difíciles de casar: donde una -espiritualidad o creatividad humana-
trasciende totalmente a la otra -materialidad o corporalidad- que, sin embargo, es soporte
imprescindible y condicionante de aquélla. Nada hay en nosotros sólo corpóreo o sólo espiritual, por
lo que ni podemos abandonarnos en brazos de los deseos corporales ni consolarnos exclusivamente
con la trascendencia de que es capaz nuestro espíritu.
- Para buscar su auténtica y profunda identidad, para saber lo que es, para probarse, el hombre no
se ha contentado con mirarse a sí mismo, con volver la vista a la naturaleza o encontrarse cara a
cara con los otros. Como le ocurría a Narciso, mirándose termina perdido en su propio refl ejo.
Tampoco se contenta con entenderse en el cosmos, y la alteridad suele ser una distancia muy corta
para encontrar el apoyo necesario. El hombre siempre ha deseado una confi rmación más alta, que
proceda del mismo Dios: el hombre, de una u otra manera, ha buscado en Dios la prueba de sí
mismo.
- Chesterton afi rmaba que el hombre moderno se parece a un viajero que olvida el nombre de su
destino y tiene que regresar al lugar del que partió para averiguar incluso a dónde se dirigía. El mundo
actual nos obliga a precipitarnos en casi todo. Estamos intoxicados de prisa. No tenemos la paz sufi
ciente para advertir lo maravillosamente misteriosa que es la vida. Todos sentimos, en alguna medida,
que esto es verdad. Quizá sea la prisa, las miradas rápidas y superfi ciales, aquello que nos impide calar
en el misterio que nos envuelve.
- La autotrascendencia es un rasgo esencial de la existencia humana. La autorrealización es buena,
pero sólo puede obtenerse como efecto secundario o subproducto; no puede procurarse
directamente. Debe llegar a nosotros no porque la hayamos buscado. Mientras mayor sea nuestra
posibilidad de percibir el sentido de nuestra vida, mayor será nuestra autorrealización, como efecto
secundario o subproducto, sin que exista una preocupación por ella. Abraham Maslow fue el primero
en dar este concepto de autorrealización, señalando que no es posible ir en persecución de la
misma.
Quer criar seus próprios Mapas Mentais gratuitos com a GoConqr? Saiba mais.