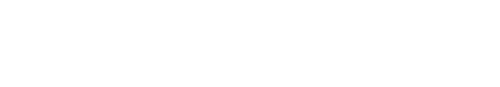33468325
Boca de Sapo
Descrição
Sem etiquetas
Mapa Mental por Josselyn Cabrera, atualizado more than 1 year ago
Mais
Menos
|
|
Criado por Josselyn Cabrera
aproximadamente 3 anos atrás
|
|
Resumo de Recurso
Boca de Sapo
- Eran tiempos muy duros en el sur. No en el sur de este país,
sino del mundo, donde las estaciones están cambiadas y el
invierno no ocurre en Navidad, como en las naciones cultas,
sino en la mitad del año, como en las regiones bárbaras.
- Vigilados por los guardias de la gerencia, atormentados por el
frío y sin tomar una sopa casera durante meses, los trabajadores
sobrevivían a la desventura, tan desamparados como el ganado
a su cargo. Por las tardes no faltaba quien cogiera la guitarra y
entonces el paisaje se llenaba de canciones sentimentales.
- Hermelinda era la única mujer joven en toda la extensión de esta tierra, aparte de la dama
inglesa, quien sólo cruzaba el cerco de las rosa para matar liebres a escopetazos y en esas
ocasiones apenas se alcanzaba a vislumbras el velo de su sombrero en medio de una
polvareda de infierno y un clamor de perros perdigueros.
- Conocía la ilusoria fortaleza y debilidad extrema de sus clientes, pero de ninguna de esas
condiciones se aprovechaba, por el contrario, de ambas se compadecía. En su brava
naturaleza había trazos de ternura maternal y a menudo la noche la encontraba cosiendo
parches en una camisa, cocinando una gallina para algún trabajador enfermo o escribiendo
cartas de amor para novias remotas.
- Hacía su fortuna sobe un colchón relleno con lana cruda, bajo un techo
de cinc agujereado, que producía música de flautas y oboes cuando lo
atravesaba el viento. Tenía las carnes firmes y la piel sin mácula, se reía
con gusto y le sobraban agallas, mucho de lo que una oveja aterrorizada
o una pobre foca sin cuero podían ofrecer.
- Los viernes llegaban galopando desaforados desde extremos tan apartados, que las
bestias, cubiertas de espuma, caían desmayadas. Los patrones ingleses prohibían el
consumo de alcohol, pero Hermelinda se las arreglaba para destila un aguardiente
clandestino con el que mejoraba el ánimo y arruinaba el hígado de sus huéspedes, y
que también servía para encender sus lámparas a la hora de la diversión.
- Los jugadores ordenados en fila, tenían una sola oportunidad de embestirla y quien lograba su objetivo se veía
atrapado entre los muslos de la bella, en un revuelo de enaguas, balanceado, remecido hasta los huesoso y
finalmente elevado al cielo. Pero muy pocos lo conseguía y la mayoría rodaba el suelo entre las carcajada de los
demás.
Quer criar seus próprios Mapas Mentais gratuitos com a GoConqr? Saiba mais.
Semelhante
Evolución histórica y los principales hitos o hechos que permitieron el surgimiento de la Psicología y el trabajo.
NATHALIA GON