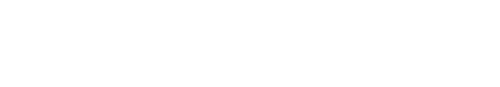5577982
LITERATURA
Resumo de Recurso
LITERATURA
- ... Cuando yo tenía seis años, vi en un libro
sobre la selva virgen que se titulaba
"Historias vividas", una magnífica lámina.
- ... Representaba una serpiente
boa que se tragaba a una fiera.
En el libro se afirmaba:
- ... "La serpiente boa se traga su presa
entera, sin masticarla. Luego ya no
puede moverse y duerme durante los
seis meses que dura su digestión".
- Reflexioné mucho en ese
momento sobre las aventuras
de la jungla y a mi vez logré
trazar con un lápiz de colores
mi primer dibujo.
- Con un caballito blanco
el niño volvió a soñar; ...
y por la crin lo cogía...
¡Ahora no te escaparás!
- Apenas lo hubo cogido,
el niño se despertó.
Tenía el puño cerrado.
¡El caballito voló!
- Las huestes de don Rodrigo
desmayaban y huían
cuando en la octava batalla
sus enemigos vencían.
- Rodrigo deja sus tiendas
... y del real se salía, ...
solo va el desventurado,
sin ninguna compañía.
- ¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
- No he de callar por más que con el dedo,
ya tocando la boca o ya la frente, ...
silencio avises o amenaces miedo.
- ABSURDO = El director del primer colegio al que fui
de pequeño se llamaba Vicente. En aquella época
pasaban lista todos los días y los alumnos teníamos
que gritar "presente" al ser nombrados. Yo siempre
creí que mis compañeros decían "Vicente", en
homenaje al director del centro, de manera que
cuando me llegaba el turno gritaba con marcial
entusiasmo: --¡Vicente! Nunca nadie me lo reprobó.
Es probable que me entendieran mal, como yo a
ellos. De este modo transcurría una vida llena de
malentendidos, que es lo normal. La educación
consiste en aceptar lo que no comprendemos.
- A los pocos meses de mi entrada en el colegio, cambiaron
al director y entró uno que se llamaba Antonio. Al día
siguiente de su llegada, al pasar lista, todos mis
compañeros continuaban gritando "Vicente" ("presente"
en realidad), por pura rutina, pensé. De súbito, me entró
una alegría enorme al darme cuenta de que yo iba a ser
el único de todo el colegio que hiciera las cosas bien.
Mientras los apellidos sobrevolaban el patio de recreo en
el que permanecíamos en fila, rogaba a Dios que nadie se
me adelantara. Fueron los minutos más angustiosos de
mi vida, pues iba muy mal en los estudios y aquélla era
una oportunidad de oro para demostrar que mi
inteligencia estaba tan despierta como la de cualquier
otro. Ya veía al prefecto de disciplina dirigiéndose a mí
para felicitarme por aquel alarde de buenas maneras.
- Por fin, tras una eternidad, escuché mi apellido y grité más
alto que nunca: --¡Antonio! El prefecto permaneció atónito
unos segundos y después me preguntó que qué había dicho.
"Antonio", respondí yo, comprendiendo que algo funcionaba
mal. Como no fui capaz de dar una explicación razonable, me
tuvieron bajo observación psicológica una temporada. Ahora,
con la perspectiva que dan los años, creo que tan absurdo
era decir "presente" como decir "Antonio". Pero al común de
las personas le parece más lógico gritar "presente". ¿A qué
negarlo? Siempre tuve dificultades de adaptación.
- En un lugar de la Mancha, de cuyo
nombre no quiero acordarme, no
ha mucho tiempo que vivía un
hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor. Una olla de algo más
vaca que carnero, salpicón las más
noches, duelos y quebrantos los
sábados, lantejas los viernes, algún
palomino de añadidura los
domingos, consumían las tres
partes de su hacienda.
- Tenía en su casa una ama que pasaba
de los cuarenta y una sobrina que no
llegaba a los veinte, y un mozo de
campo y plaza que así ensillaba el
rocín como tomaba la podadera.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con
los cincuenta años. Era de complexión
recia, seco de carnes, enjuto de rostro,
gran madrugador y amigo de la caza.
- – ¡Cuán gritan esos malditos!
Pero, ¡mal rayo me parta si en
concluyendo la carta no pagan
caros sus gritos! Firmo y plego.
- ¿Ciutti? –¿Señor? –Este pliego irá dentro
del horario en que reza doña Inés a sus
manos a parar. –¿Hay respuesta que
aguardar? –Del diablo con guardapiés
que la asiste, de su dueña, que mis
intenciones sabe, recogerás una llave,
una hora y una seña, y más ligero que
el viento aquí otra vez. –Bien está.
- A su hermana, la Régula, le contrariaba la actitud del
Azarías, y le regañaba, y él, entonces, regresaba a la
Jara, donde el señorito, que a su hermana, la Régula,
le contrariaba la actitud del Azarías porque ella
aspiraba a que los muchachos se ilustrasen, cosa que
a su hermano, se le antojaba un error, que, luego no
te sirven ni para finos ni para bastos, pontificaba con
su tono de voz brumoso, levemente nasal...
- Y por contra, en la Jara, donde el señorito, nadie se
preocupaba de si éste o el otro sabían leer o escribir, de si
eran letrados o iletrados, o de si el Azarías vagaba de un
lado a otro, los remendados pantalones de pana por las
corvas, la bragueta sin botones, rutando y con los pies
descalzos e, incluso, si, repentinamente, marchaba donde
su hermana y el señorito preguntaba por él y le
respondían, anda donde su hermana, señorito, el señorito
tan terne, no se alteraba, si es caso levantaba
imperceptiblemente un hombro, el izquierdo, pero no
indagaba más, ni comentaba la nueva, y, cuando
regresaba, tal cual, el Azarías ya está de vuelta, señorito, y
el señorito esbozaba una media sonrisa y en paz.
- Mi barrio tiene calles irregulares. Las hay amplias,
con árboles frondosos que sombrean los balcones
de los pisos bajos, aunque abundan más las
estrechas. Estas también tienen árboles, más
apretados, más juntos y siempre muy bien
podados, para que no acaparen el espacio que
escasea hasta en el aire, pero verdes, tiernos en
primavera y amables en verano, cuando caminar
por la mañana temprano por las aceras recién
regadas es un lujo sin precio, un placer gratuito.
- Las plazas son bastantes, no muy grandes. Cada una
tiene su iglesia y su estatua en el centro, figuras de
héroes o de santos, y sus bancos, sus columpios, sus
vallados para los perros, todos iguales entre sí,
producto de alguna contrata municipal sobre cuyo
origen es mejor no indagar mucho.
- Muchos años después, frente al
pelotón de fusilamiento, el coronel
Aureliano Buendía había de recordar
aquella tarde remota en que su padre
lo llevó a conocer el hielo.
- Macondo era entonces una aldea
de veinte casas de barro y
cañabrava construidas a la orilla
de un río de aguas diáfanas que se
precipitaban por un lecho de
piedras pulidas, blancas y enormes
como huevos prehistóricos.
- El mundo era tan reciente,
que muchas cosas carecían
de nombre, y para
mencionarlas había que
señalarlas con el dedo.
- Era un niño que soñaba
un caballo de cartón.
Abrió los ojos el niño y
el caballito no vio.
- Un camino en cuesta baja de la Ciudadela, pasa por encima
del cementerio y atraviesa el portal de Francia. Este
camino, en la parte alta, tiene a los lados varias cruces de
piedra, que terminan en una ermita, y por la parte baja,
después de entrar en la ciudad, se convierte en calle.
- A la izquierda del camino, antes de la muralla,
había hace años un caserío viejo, medio derruido,
con el tejado terrero lleno de pedruscos, y la
piedra arenisca de sus paredes desgastada por la
acción de la humedad y del aire. En el frente de la
decrépita y pobre casa, un agujero indicaba
dónde estuvo en otro tiempo el escudo, y debajo
de él se adivinaban, más bien que se leían, varias
letras que componían una frase latina.
Anexos de mídia
- 6e343963-8d45-425d-956e-beb39a8bfc9b (image/jpg)
- 462cd9b5-ea11-47bf-8b96-e25ca5e51b5e (image/jpg)
- 5e543386-6414-4a3b-9c28-dfd7443cce9c (image/jpg)
- c101b420-159f-40be-a909-6ee35dddc8ad (image/jpg)
- 2e3dcdaa-b7b3-4f01-83ba-58df3e7e8924 (image/jpg)
- 62c06b9b-b55d-436f-98b9-0cd10a6d4094 (image/jpg)
- a4b68b26-5163-4120-9a54-171e12293a9c (image/jpg)
- d97ff8dd-c358-46a6-8aa9-4c2cf67c4b2c (image/jpg)
- 4681205a-8480-4f35-acfd-8d0f356c1cca (image/jpg)
- d018e64b-f157-4ca8-a286-4e35037c64a8 (image/jpg)
- 5402ff08-4aa0-4c44-b28c-65ec80df4629 (image/jpg)
5 comentários
almost 8 years ago
Me interesa mucho
over 8 years ago
COMIENZOS de Famosas Obras LITERARIAS con ILUSTRACIÓN ...
over 8 years ago
Todo esto se puede hacer a través de los Mapas Mentales de GoConqr. Un saludo.
over 8 years ago
¿CON QUE APLICACION SE PUEDE HACER ESO?
over 8 years ago
MUY INTERESANTE
Quer criar seus próprios Mapas Mentais gratuitos com a GoConqr? Saiba mais.